 El ideal está claro. La cuestión es el camino para conseguirlo. De hecho, a no pocas parejas estas palabras les parecerán utópicas. Hablar de “totalidad”, “unidad profundamente personal que va más allá…” es emplear un lenguaje que podría hacer olvidar la dificultad que implica la convivencia, la correlación. Por eso, queremos abordar el tema de la fidelidad de forma realística, analizando en la medida de lo posible el complejo entramado de la fidelidad y la forma pedagógica de cultivarla.
El ideal está claro. La cuestión es el camino para conseguirlo. De hecho, a no pocas parejas estas palabras les parecerán utópicas. Hablar de “totalidad”, “unidad profundamente personal que va más allá…” es emplear un lenguaje que podría hacer olvidar la dificultad que implica la convivencia, la correlación. Por eso, queremos abordar el tema de la fidelidad de forma realística, analizando en la medida de lo posible el complejo entramado de la fidelidad y la forma pedagógica de cultivarla.
Cuando el amor se acaba
El deseo amoroso se apaga y se manifiesta su inicio en diversas actitudes negativas, de las cuales podríamos resaltar tres: la indiferencia, el libertinaje y el acostumbramiento.
- Cuando cede el deseo entra la indiferencia y poco a poco el hastío. La cohabitación puede ocultar un progresivo deterioro de la fidelidad y la unión se vuelve cada vez más frágil o insignificante.
- Cuando el amor insaciable no se fija en una persona, sino sucesivamente en personas distintas, se da el vagabundeo amoroso, el libertinaje. Quien así actúa es fiel a su inestabilidad interior. En su vida no cuaja ningún tipo de fidelidad amorosa, digna de ese nombre. Nadie es capaz de llenar la soledad de tales personas, de sacarlas de su angustia interior y con nadie se quieren comprometer, ni ofrecerle lo que ellas son. La entrega amorosa, en ese caso, tiene una −muy previsible− fecha de caducidad.
- Cuando el amor se vuelve rutinario, la fidelidad se petrifica, se endurece, y entonces ya no es fidelidad al amor, sino mero acostumbramiento: “hay algo peor que tener un alma perversa; es tener un alma acostumbrada”, decía Péguy. Estar juntos coincide entonces con un endurecerse juntos y perder capacidad de amor. El acostumbramiento se fija en un determinado tiempo y rechaza toda evolución; idolatra un momento determinado de la existencia; sacraliza gestos, costumbres y sólo quiere la repetición de lo mismo. En el acostumbramiento el espíritu traiciona al cónyuge, aunque el cuerpo no haga nada. Toda rigidez es una traición, una infidelidad fundamental bajo pretexto de fidelidad. El enfriamiento del deseo anuncia el momento del abandono, de la ruptura y de la muerte del amor. En el enfriamiento del deseo influye la infidelidad, un nuevo enamoramiento, una situación inaguantable para quien ya no ama.
Sin embargo, quien sigue enamorado y pierde el amor del cónyuge ve cómo todo su mundo se convulsiona. La persona enamorada siente una afinidad metafísica con su amado o amada y descubre que su amor entra en la esfera del ser. La persona rechazada tiene la impresión de que la vida, el mundo, el universo, son gobernados por fuerzas locas o inmorales, por una divinidad enloquecida, por un demonio. Perder a la persona amada, ser rechazado o rechazada por ella, le resulta intolerable e irreparable, cuando hay auténtico enamoramiento y uno preve una vida luminosa y feliz con la otra persona.
Pero cuando se pierde a la persona amada, no sólo se pierde a una persona concreta sino la potencia creadora de la vida, su soplo divino. El rechazo y el abandono amoroso produce en la persona afectada una catástrofe emotiva y mental. Esta “catástrofe amorosa” produce una “situación extrema” en la cual el individuo va descubriendo que esa situación acabará por destruirlo irremediablemente (Roland Barthes).
De ahí que la desilusión amorosa acabe, no pocas veces, en locura, crimen, suicidio, violencia doméstica o ateísmo. Personas así decepcionadas se vuelven malas, violentas, o se echan desenfrenadamente en brazos de una sexualidad descontrolada o de una ambición desmedida.
¿Cómo mantener la fidelidad?
¿Es posible el sueño de los amantes, el “para siempre” (“for ever”), el amor eterno de pareja? ¿Será verdad lo que se promete en la fórmula del matrimonio: “prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida? ¿Qué hay en el “para siempre” o en la “indisolubilidad” de gracia y qué hay de compromiso?
Superar el narcisismo
Fue san Agustín quien −en alguna ocasión− escribió lo siguiente: “yo amo amar; yo me amo amando”. Con ello indicaba que es, más espontáneo, amarse a uno mismo cuando decimos amar a otro, que amar al otro olvidándose de uno mismo. Y es que cuando amamos nos sentimos bien: descubrimos que somos grandes, nobles, fuertes, generosos y que existimos. La cuestión está en averiguar qué amamos cuando decimos que amamos a alguien.
Lo normal no suele ser amar al otro, sino amar la imagen que del otro nos hemos formado. El otro se convierte en el espejo en el que contemplamos la grandeza de nuestros sentimientos y el ardor de nuestra generosidad. Amamos a otra persona porque ella responde a una necesidad que encontramos en el fondo de nosotros. Dicen que en esto consiste la llamada “crisis del después de la luna de miel”: uno descubre que el otro es verdaderamente “otro” y no responde del todo a la idea que de él o de ella nos habíamos formado; y conectado con esto, uno se da cuenta de que el otro no está ahí para satisfacer nuestras propias necesidades inconscientes, sino que resiste y existe para sí. No pocos divorcios tienen lugar antes de los cinco años de matrimonio. Uno de los cónyuges, o los dos, descubren que el otro no responde a sus deseos, que es diferente. La percepción más nítida de esa diferencia facilita el que haya parejas que sucumban a la dificultad y ya no se levanten. La fidelidad en ese caso sólo sería una imposición, una carga insoportable, sobre todo, cuando surge una alternativa seductora. (Sobre “Eros y Narciso”).
Aprender el arte de amar
La dificultad de fondo está en la necesidad de aprender el arte de la aceptación del otro, el arte de amar[1]. Para ello es necesario dominar en primer lugar la teoría y después la práctica. La práctica no se aprende fácilmente. Requiere disciplina (el ejercicio no depende del estado de ánimo, no es un hobby; así nunca llegaré a ser maestro; sin disciplina la vida se torna caótica), concentración (hacemos demasiadas cosas a la vez), paciencia (¡no hay resultados rápidos! ¡no se pierde el tiempo cuando no se actúa con rapidez!), preocupación suprema por el dominio de ese arte (si el arte no es algo de suprema importancia para el aprendiz, nunca lo aprenderá; una cosa es ser aficionado y otra ser artistas de verdad). En lo que respecta al arte de amar, ello significa que quien aspire a convertirse en un maestro debe comenzar por practicar la disciplina, la concentración y la paciencia a través de todas las etapas de su vida.
La condición fundamental para el logro del amor es la superación de todo narcisismo (Erich Fromm). El arte de amar depende de la ausencia relativa de narcisismo (de verlo todo desde mí mismo). Y se supera el narcisismo con la práctica de la fe. Tener fe exige tener coraje, riesgo, incluso asumir la capacidad de equivocarse o ser engaño. Pero el riesgo merece la pena. Quien sólo quiere vivir seguro, tranquilo, no puede tener fe. La fe puede practicarse en cualquier momento. Crecerse en las dificultades, en las contradicciones, ¡eso es tener fe! Amar significa entregarse sin garantías, con la convicción de que se producirá amor en la persona amada.
Nosotros tenemos un maestro en el arte de amar, que es nuestro Dios:
“En cuanto al amor mutuo, no necesitáis que os escriba, ya que vosotros habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente” (1Tes 4,9).
Jesús nos pide a sus discípulos y discípulas que nos amemos “como él no has amado”; y lo mismo a los esposos: que se amen como él ha amado a su Iglesia. Jesús es el maestro en el arte de amar. Esto quiere decir, que nuestro Dios ha sabido introducirse en lo “otro”, en “los otros” para acogernos como somos.
No rehusar relacionarse con el “extraño” que hay en el “otro”
Sólo el “otro” me puede revelar quién es él; y esa revelación debe ser acogida para destruir, posteriormente, la imagen de él o de ella que tenemos formada en nosotros. Ese cambio produce en nosotros una crisis. Amor al otro es, entonces, sumisión al otro y a lo que él o ella es; sumisión a lo extraño que hay en el otro. Nuestro amor se despoja entonces de sus representaciones, imágenes, ideas preconcebidas, sigue el mismo camino que la fe cuando atraviesa el desierto de la noche para encontrarse con Dios que nos espera y no responde a nuestras representaciones sobre él.
El otro no será nunca totalmente transparente. El amor es una realidad nocturna. Cuanto mas avanza el amor, más misterioso se torna y, también, más menesteroso; de las personas que más se ama es de las que menos sabemos qué decir. Lo que al principio comienza de una forma exhuberante (páginas, cartas, diarios íntimos) da lugar después a etapas de silencio, en las cuales el amor se expresa como consentimiento al misterio del otro. El matrimonio es el sacramento de una pobreza y menesterosidad que contempla el misterio del otro. Ser fiel al otro es entonces no acaparar, sino despojarse progresivamente de lo que uno piensa, para dejar que el otro exista.
El matrimonio es, ante todo, el descubrimiento del otro, la revelación común de un hombre y una mujer, en su propio misterio, en su misterio inagotable, jamás terminado, en su propia historia. Pero en el matrimonio como sacramento hay todavía algo más que el mutuo consentimiento: es la Alianza de la pareja con Dios.
La permanencia en el amor y el respeto a la libertad
Tras el enamoramiento (“estado naciente”) viene la etapa de amor institucionalizado. Se supone, demasiado frívolamente, que la institución matrimonial apaga la pasión y rutiniza el amor. Pocos hablan hoy del “amor conyugal” intenso, apasionado, erótico que se da en mútliples casos: en mujeres que se han comportado de forma heroica para salvar a su marido o maridos que han hecho lo mismo por sus mujeres[2]. No se ha prestado suficiente atención −a nivel científico− a la fenomenología y dinámica pasional del amor en esta fase institucionalizada.
¿Y a qué se debe esa permanencia en el amor? Pues al hecho de que en el verdadero amor, lo que se ama es el ser. Poco importa que cambie la apariencia física; se ama lo sustancial y no tanto lo accidental; quien está enamorado sigue descubriendo la belleza en dimensiones inéditas, nuevas, de la persona amada. Quien se enamora entra en un camino más que en un estado, en un devenir más que en un estar.
En los cuentos se suele decir que los amantes, después de pasar por múltiples dificultades, “se casaron y vivieron felices”. Es la felicidad lo que se le promete a la pareja que ha acertado en la elección vocacional. Podrán venir dificultades, desasosiegos, problemas, pero todos son superables, si se cultiva la relación amorosa, el mutuo conocimiento, la mutua aceptación.
No obstante, hay que reconocer que mantener el amor apasionado es un gran desafío, cuando se tiene en cuenta que el matrimonio es la convivencia de dos personas libres: cada una de ellas tiene sus gustos, sus ritmos, su estilo y han de aprender el arte de la armonía mutua, del amor en la diversidad, del diálogo incesante. Si el sueño de dos casados es ser felices juntos para siempre, ¿qué hacer para no perderse nunca el uno al otro?
Es necesario aprender el arte de amar sin perder la libertad, y el arte de la libertad sin perder el amor. El amor dura cuando renace. Pero renacer quiere decir perderse y re−encontrarse[3]. La pareja cambia, desarrolla nuevos deseos, nuevos proyectos, encuentras nuevas personas. Puede llegar un momento en que parece que la relación de pareja sea demasiado estrecha y angosta. Llega un momento en que la evolución divergente produce una fractura demasiado grande para aquello que deseamos y soñamos. El amor que dura es un continuo buscar, un continuo perderse, un continuo encontrarse. En ese ir y venir juega un papel referencial básico “el amor primero”.
“Puede parecer difícil, incluso imposible, atarse para toda la vida a un ser humano. Por ello es tanto más importante anunciar la buena nueva de que Dios nos ama con un amor definitivo e irrevocable, de que los esposos participan de este amor, que les conforta y mantiene, y de que por su fidelidad se convierten en testigos del amor fiel de Dios. Los esposos que, con la gracia de Dios, dan este testimonio, con frecuencia en condiciones muy difíciles, merecen la gratitud y el apoyo de la comunidad eclesial” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1648).
Los hijos y la permanencia del amor
Los hijos unen ordinariamente a la pareja. Pero la unen cuando se dan dos condiciones: 1) que sea un verdadero enamoramiento; 2) que ambos hayan introducido los hijos en su proyecto amoroso. El nacimiento de un hijo es siempre un momento traumático para la pareja, incluso en el ámbito emotivo. La madre siente hacia su hijo recién nacido algo que se asemeja mucho al enamoramiento: la espera nerviosa, los temores y finalmente un pequeño ser humano que depende totalmente de su vida, que llena toda su jornada, su corazón, en el que piensa continuamente, al que observa encantada y ansiosa. Es un amor inmenso, cegador, que ineludiblemente pone en penumbra el otro amor y el deseo sexual. Desde ese momento la mujer es una madre y tienen necesidad de que su hombre ame a aquel niño tal como ella lo quiere, que lo ame como lo ama ella, que la ame a través de su hijo. Es una exigencia que el varón solo puede satisfacer en dos casos: cuando él deseaba también muchísimo el niño, o cuando está profundamente enamorado.
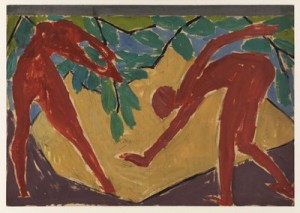 El “misterio” de la indisolubilidad fiel o la fidelidad indisoluble
El “misterio” de la indisolubilidad fiel o la fidelidad indisoluble
La fidelidad, digna de este nombre, es aquella que existe en un corazón habitado por un amor que nunca dice ¡basta! Cuando el amor es insaciable, la fidelidad está asegurada. En ese caso cada encuentro resulta insuficiente, pide otro posterior y así… para siempre. Pero ¿quién se puede asegurar un amor que nunca diga ¡basta!? ¿A quién le es dada aquella mirada que descubra el misterio inabarcable del otro y le mantenga siempre despierto el amor y el interés? La respuesta creyentes es esta: todo eso lo garantiza la presencia de Dios que da consistencia y perennidad y el compromiso humano por el diálogo, el perdón y la esperanza en el otro.
La conciencia de que Dios está presente en la pareja, de que Jesús está comprometido con ellos, es garantía de consistencia. Para Dios es posible lo que parece imposible.
¿Quién desunirá lo que Dios une, quién desatará lo que Dios ata?
El matrimonio de quienes se desposan ante Dios y en Dios, no está fundado en un mero intercambio de voluntades entre un hombre y una mujer; cuenta con un tercero, con Dios mismo como Fundador y Autor de la Alianza: “lo que Dios ha unido”. Lo que depende únicamente de las voluntades humanas es frágil. El pecado puede llevarnos a desunir fácilmente lo que intentamos unir. El esfuerzo humano es incapaz de mantener un matrimonio en su indisolubilidad. Se trata de una ¡misión imposible! Aisladamente ninguno puede ser fiel. Pero dado que Dios es protagonista de esa Alianza, Él puede asegurar la permanencia del Amor, puede hacer posible el sueño de los que se aman. Si Dios está comprometido en la Alianza matrimonial, ello quiere decir que toma parte en la vida íntima de la pareja: el marido es, entonces, camino hacia Dios para su esposa y la esposa es camino hacia Dios para su marido. La fidelidad conyugal deriva de la Alianza por la cual Dios los entrega, el uno al otro.
La conciencia de que Dios está presente en la pareja, de que Jesús le ofrece la fuente que salta hasta la vida eterna, es garantía de eternidad. Si Dios está en medio de la Alianza matrimonial, la eternidad está introducida en el tiempo. Cada instante por ella vivido, está simultáneamente en el curso del tiempo y en el corazón de la eternidad. En el hoy del otro está presente la eternidad. Qué bien lo expresa el deseo de quienes se aman: “¡para siempre!”.
Esta garantía de eternidad no excluye, sin embargo, la aventura de la temporalidad. Vivir en el tiempo es cambiar, evolucionar. La evolución del otro produce siempre conmoción en la pareja. Se hace necesario un constante reajuste de la relación. En esa perspectiva la fidelidad se manifiesta como una desilusión creadora. Y digo desilusión, porque el hecho de que el otro no responda a la imagen que de él o ella tiene el cónyuge, puede llevar a este o esta a la conmoción y a la desilusión. La fidelidad pasa por la cruz de la renuncia a las propias necesidades, a las ideas preconcebidas, a la envidia que el otro suscita. Pero en esta muerte, se renace como pareja. Aun después de 50 años de matrimonio el otro sigue siendo un misterio inmanipulable. La fidelidad nos da la conciencia de que no sabemos amar como conviene; nuestro amor es mediocre, aunque nos lo regalemos a veces con mucha pasión. Hay que pasar por la cruz para amar como conviene.
Dios actúa en nosotros, pero también con nosotros. La fe nos hace colaboradores de Dios: ¡todo es posible para el que cree! En esta perspectiva hay que decir que la fidelidad es, también, cosa de dos. Los cónyuges se influyen mutuamente en el potenciamiento o debilitamiento de su fidelidad. La infidelidad de uno de ellos no deja indemne al otro. La donación de la propia fidelidad es generadora de fidelidad. Cuando uno se hunde también el otro puede hundirse; cuando uno se levanta también ayuda al otro a levantarse.
La fidelidad es también perdón. Lo que mata la pareja no es siempre una falta considerada grave, ni un accidente. Lo más grave está en la transformación de la fidelidad en acostumbramiento, porque en ello pierde su gusto, su fuerza vital, su sed. La fidelidad no mira hacia atrás, no se vuelve atrás. Es volverse hacia delante, como la esperanza radical de una sed muy grande de amar siempre más. Y como uno no está determinísticamente obligado a repetir siempre los mismos errores, por eso, hay esperanza y es posible el perdón. Es Dios mismo quien me concede perdonar al cónyuge, esperar en él.
La fidelidad es un trabajo de esperanza, un trabajo cotidiano desde las cosas más sencillas y humildes como escribir, telefonear, llegar a tiempo, respetar al otro. Este trabajo de todos los días, esta pequeña piedrecita, da consistencia a la fidelidad. No desdeñar estos detalles prepara el corazón para ser fiel el día en el que se presenten grandes dificultades. La fidelidad es trabajo de esperanza porque el otro, a quien se ama, es misterio que nunca se acaba de descubrir del todo, y por eso, también de amar del todo.
[1] Cf. Erich Fromm, El arte de amar: una investigación sobre la naturaleza del amor, Paidós, 1998.
[2] Según los datos de Helen Fisher, Anatomia dell’amore. Storia naturale della monogamia, dell’adulterio e del divorzio, Longanesi, Milano 1992, la pasión erótico−amorosa dura tres o cuatro años.
[3] “Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios; ni son libres para contraer una nueva unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1649).
Impactos: 1186
