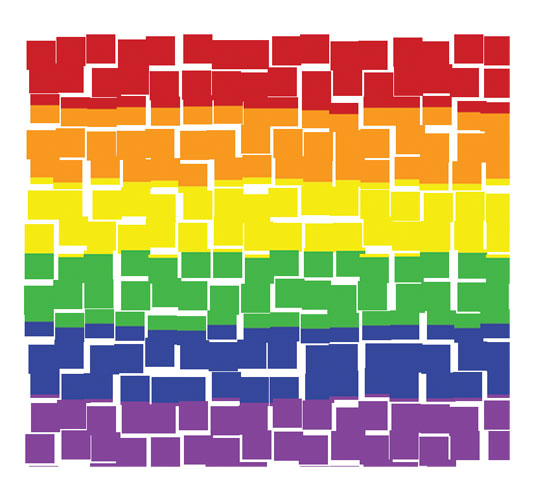 La identidad que la Iglesia quiere defender es, ante todo, la identidad de personas que han hecho un pacto y por lo tanto viven en alianza. La perspectiva de la Alianza es aquella que nos permite entender mejor el tema de la identidad y la pertenencia.
La identidad que la Iglesia quiere defender es, ante todo, la identidad de personas que han hecho un pacto y por lo tanto viven en alianza. La perspectiva de la Alianza es aquella que nos permite entender mejor el tema de la identidad y la pertenencia.
Vemos cómo desde el principio hasta el final, nuestra vida está entretejida de alianzas: la alianza familiar, la alianza formativa, la alianza de amistad, la alianza esponsal, la alianza religiosa. Nuestras alianzas tienen diversas valencias: unas son provisionales y transitorias, otras más estables y permanentes. A veces, hasta nos atrevemos a realizar alianzas irrompibles que valoramos mucho: ¡amigos para siempre!, ¡en alianza todos los días de mi vida!
Las alianzas van diseñando nuestra personalidad: la estimulan, la activan, la vuelven creativa, le dan consistencia. Hay alianzas que dan a la persona su configuración esencial y la conducen a la madurez y a conseguir la plenitud que le ha sido asignada. Pero también hay alianzas que a la larga se devalúan, deterioran y -en última instancia- resultan perniciosas, destructivas e insoportables. Es entonces cuando se quiebran las alianzas, tal vez se inclumplen los plazos y se desechan las cláusulas pactadas. Esto sucede tras la traición de un amigo, o el deterioro de una relación matrimonial o esponsal, o la desidentificación con un grupo, una institución o una comunidad.
Una peculiar Alianza: ¡catalizador de la identidad!
La Alianza religiosa, con nuestro Dios, no se entiende como una iniciativa nuestra: ¡nos es ofrecida! ¡llega a nosotros como un regalo inmerecido! El que nuestro Dios nos escoja como destinatarios de su Alianza es el mayor honor que le puede caber a un ser humano.
Cierto, que uno lo puede soñar, se lo puede imaginar, sin que el dato tenga la menor consistencia. Siempre ha habido personas iluminadas que se creían “elegidas” por la divinidad. No es a ésto a lo que me refiero. La certeza de la Alianza de Dios ofrecida nos viene de nuestra convicción de fe que nos dice que Dios ha establecido ya una Alianza permanente, definitiva, sin vuelta atrás con la humanidad en su globalidad y que quiere establecerla con cada persona que viene y está en este mundo.
Llegamos a esa convicción cuando leemos la Palabra de Dios, cuando ésta es proclamada, y se escucha el deseo divino, ratificado después por Jesús y el Espíritu, de establecer con nosotros una Alianza nueva y de mantenerla para siempre. “Su hesed – o fidelidad amorosa a la alianza- es para siempre, de generación en generación”. Esta convicción de nuestra fe, nos lleva a entender cuál es la “identidad” de esta humanidad ya qué está llamada: “Tanto amó Dios al mundo…” “Esta es mi carne… para la vida del mundo”. “·Esta es la sangre de la nueva y definitiva Alianza… ¡derramada por todos!”. Y el Espíritu Santo, derramado sobre el mundo, sobre toda carne, en nuestros corazones, ratifica y cumple permanentemente esta Alianza ofrecida como gracia.
La humanidad, a pesar de todos los pesares, está marcada por la Alianza. La tierra y el cosmos, el tiempo y la eternidad, están marcados por la Alianza: Dios Abbá se ha desposado desposado definitivamente con nuestra humanidad, con nuestra tierra, con el cosmos. Y ese desposorio se plasma en toda una serie de relaciones, de alianzas, que transforman la biodiversidad en comunión, la pluralidad en interconexión, la autonomía en interdependencia.
Funciona este mundo, cuando funciona la Alianza en todas sus interconexiones. La tierra está bajo el “arcoiris” cuando “todo funciona” desde la interconexión, desde la comunión. Donde hay comunión de los elementos, amorización, allí hay vida. Donde se quiebran las conexiones, se destruye la colaboración e interacción allí comienzan los procesos de muerte, las metástasis.
A nosotros, seres humanos, nos es concedido el don de conocer y re-escribir personalmente las cláusulas de la Alianza y comprometernos con ella. Jesús lo hace a través de invitaciones a nuestra libertad: “Si quieres…. ¡sígueme!”. “¡Tomad, comed…. ¡esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros!”. “Si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él”.
Hay personas a quienes les ha sido concedida esta gracia: ¡de ahderirse consciente y libremente a esa Alianza definitiva de Dios con nuestro mundo, con nuestra humanidad! Y también la gracia de experimentar que en esa Alianza no son tratadas como colectividad, sino también incluídas en ella con un rostro personal e individualizado, como un “tú aliado con el Tú”.
La alianza celebrada en el bautismo de los niños es real, cierta. Es oferta de gracia sin vuelta atrás. Pero le falta la respuesta personal e individualizada, aunque no le falte la respuesta colectiva y comunitaria. Cuando esa respuesta personal acontece, es cuando la persona descubre al Dios de la Alianza y siente en sí misma la fuerza para decir el “fiat”, el “hágase en mí según tu Palabra”.
No me cabe duda, de que esta toma de conciencia es muy favorecida en los momentos iniciáticos de la vida consagrada. Ella se convierte en el gran catalizador de la Alianza. Favorece su descubrimiento, y hace fácil la aceptación y el compromiso con ella. Hay congregaciones o institutos que lo celebran simbólicamente imponiendo a sus miembros en la celebración de la Alianza definitiva el “anillo”.
Cuando respondemos a la gran Alianza y la detectamos bajo múltiples alianzas entonces optamos por el todo y adquirimos la gran identidad: “hijas e hijos de la Alianza”.
La vida consagrada que nos identifica sin asesinar identidades
Se ha pensado a veces que la identidad de la vida consagrada es incompatible con otras identidades. Bastaba profesar la pertenencia a la vida religiosa o consagrada para renunciar a la familia, a la patria, a la nación, a la propia lengua, a los propios gustos e intereses. Cuando se entendía nuestra identidad como “fuga mundi”, se suponía que propio nuestro era des-identificarnos mundanamente, para identificarnos religiosamente. ¡Sólo lo religioso nos daría identidad!
La perspectiva de la Alianza nos ofrece otra visión. La vida consagrada es, ante todo, una profesión permanente de Alianza. Y el mandamiento principal ya lo sabemos: “Amarás a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y al prójimo como a tí mismo”. El amor en todas las direcciones, hacia Dios y hacia el mundo, hacia los amigos y los enemigos, nos vuelve personas de Alianza. La vida consagrada se caracteriza por una catolicidad innata: se siente destinada y enviada a “todos”, y ese “todos” implica una opción por los que ordinariamente quedan excluidos de la totalidad (desplazados, pobres, marginados, enfermos, ancianos, niños, mujeres…).
La vida consagrada intenta dar a sus miembros una identidad de amor, que consiste en establecer alianzas y re-identificarse con las más variadas realidades: procesos de inserción, inculturación, encarnación. Lo que tiene de bueno la identidad “consagrada”, entendida desde el Espíritu, es que no es exclueynte, sino incluyente, no es aislante sino aglutinante. A la hora de identificarnos, los consagrados no encontramos esa identidad en lo que nos separa y hace distintos y superiores a los demás: la encontramos en aquellos pactos y lazos de unión que nos hacen ser “sal perdida y diluida en los alimentos” y “luz” que sólo se percibe en aquello que se ilumina. Jesús, nuestro Maestro, fue contado entre los malhechores, fue considerado “comedor y bebedor”, amigo de publicanos y pecadores… Su identidad iba siendo modelada por sus relaciones y alianzas. Al final, su cuerpo se hizo “iglesia”, un cuerpo incorporador, totalmente incluyente: perseguir a la Iglesia era perseguir a Jesús. ¡Qué bien lo entendió Pablo, cuando llamó a la comunidad cristiana “cuerpo de Cristo”.
Impactos: 1591
